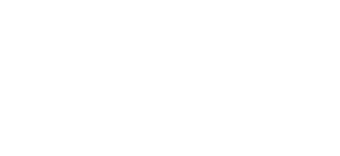Pulso Laboral Nº3
Tercerización y transformaciones de las relaciones laborales en las últimas décadas. El caso de Siderar Ensenada- Grupo Techint
María Alejandra Esponda
Instituto de Ciencias Sociales y Administración (UNAJ) y Área de Economía y Tecnología (FLACSO)
Introducción
La tercerización, es decir la aparición de un tercero (generalmente otra empresa) en la relación dual entre trabajadores y empleadores no es un fenómeno novedoso. Sin embargo, es importante resaltar que en ciertos momentos históricos estas tendencias reaparecen con más fuerza, se afianzan, generan disputas entre capital y trabajo, entre éstos y el Estado -y sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial-; y dentro de los propios colectivos de trabajadores y sus organizaciones.
En Argentina, la tercerización ya estaba presente desde fines del siglo XIX cuando miles de trabajadores y trabajadoras eran contratadas con la modalidad de trabajo a domicilio o por medio de intermediarios y/o reclutadores de mano de obra en sectores rurales o urbanos.
Sin embargo, especialmente a partir de mediados de los años 40 y con la reconfiguración de las relaciones laborales y la sanción de derechos laborales, se tendió a una modalidad dual de contratación entre trabajadores y empleadores. Por otro lado, fueron fundamentales la sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales y la transformación de la estructura sindical tendiente a la conformación de sindicatos por rama o actividad, la generalización de convenios colectivos abarcativos que incorporaban a todos los oficios y/o tareas intervinientes en un proceso productivo.
Aún en aquellos momentos, había tercerización laboral en la industria, en el sector rural, en la construcción, en sectores formales o informales.

Una de sus modalidades más habituales en la industria, la subcontratación, se conocía -y aún se conoce- como contratismo, y bajo esa forma se contrataban trabajadores de mantenimiento edilicio, de comedores, talleres, entre otros, que en general, tenían peores condiciones de trabajo, salud y seguridad. Una expresión de que esas modalidades eran una preocupación para la clase obrera, fue la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en el año 1974 que imponía un límite muy claro a la tercerización. Uno de los autores de esa norma fue el abogado laboralista Norberto Centeno, desaparecido y posteriormente asesinado durante la última dictadura militar en lo que se recuerda como “la noche de las corbatas” (Gianibelli, 2015).
A partir de la última dictadura militar, la anulación de algunos de los artículos de la LCT, mostraron la intención de habilitar la tercerización, permitir su crecimiento e instalarla en ciertos sectores -incluso académicos- como una tendencia “modernizadora” de las formas de organización del trabajo, que era inevitable, debido a la necesidad de hacer más flexibles a las estructuras empresarias, disminuir sus planteles estables y fijar mejores condiciones para responder a los momentos de mayor y menor demanda. La definición de actividades esenciales y no esenciales, de actividades pertenecientes al núcleo o cuore del negocio respecto de aquellas que no lo eran, fue central y le puso un marco analítico a aquello que debían hacer las empresas: achicarse, subcontratar y especializarse en aquello que era su saber hacer.