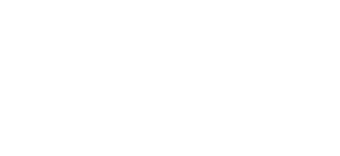Pulso Laboral N°4
Reforma y contrarreforma laboral en un ciclo sin fin
Guillermo Gianibelli
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UBA.
El punto de partida
Una vez más, como en cada circunstancia en que parece existir una correlación favorable, se instala la necesidad de una reforma laboral con posibilidades de llevarse a cabo. Pero ¿de qué hablamos cuando de reformas laborales se trata?, ¿en qué consisten? y, sobre todo, ¿quién las promueve y para quién se postulan?
Como en todo proceso histórico, conviene analizarlas en una lectura de largo ciclo, tan largo como el propio régimen capitalista en el que reforma y contrarreforma parecen alternarse, aunque, como veremos, con precisos alcances y distintos sentidos.
En dicha perspectiva, el punto de partida lo constituye el dispositivo característico de intercambio y regulación, de trabajo por salario, en dos planos superpuestos y articulados: el “mercado” y el “contrato de trabajo”. Mercado y contrato son dos instituciones determinantes del funcionamiento del sistema económico, social y político del régimen que, con enorme fortuna y perdurabilidad, se inauguró con el liberalismo del siglo XIX. En términos generales supone que los intercambios y la sociabilidad se producen en un espacio, ficticio, de “libertad” o, dicho de otro modo, en el que las únicas fuerzas que lo conforman son las que resultan de la propia situación “material” de cada contratante, el mercado; y para lo cual, desde el punto de vista jurídico, también de manera ficta, se vinculan mediante el acuerdo, también “libre”, de voluntades, es decir, el contrato. Dos instituciones paradigmáticas y problemáticas.
Por lo tanto, entonces, en concreta mirada historicista, en sus orígenes, el capitalismo dispuso que el trabajo, como el resto de los intercambios, lo sea en carácter mercantil, despojado de cualquier regulación más allá de la unilateralidad patronal, derivada de la radical desigualdad de las partes.
A partir de allí se despliega un extenso período de luchas, organización y conflictos, destinados a “embridar”, en la expresión de Harvey, el capital, y particularmente “corregir” la asimetría de regulación de la prestación de trabajo mediante fuerzas normativas alternativas: el convenio colectivo como fuente autónoma originada en la representación sindical, y la intervención estatal a través de la legislación “obrera” de principios del siglo XX.
Lo más importante, sin embargo, sucede a partir de la “necesidad” de canalizar el conflicto, estabilizar las relaciones sociales y redefinir el marco de lo político, frente al imparable ejercicio de construcción de poder de los trabajadores, mediante lo que puede definirse como “gran acuerdo”, el pacto del Estado de Bienestar, o compromiso fordista, en el que las fuerzas del trabajo y del capital viabilizan un modelo de desarrollo con redistribución, de recursos y poder.
Los Estados, por su parte, asumen dicho acuerdo, por naturaleza de carácter transaccional, y constituyen este nuevo régimen de acumulación, en el que los trabajadores “renuncian”, al menos transitoriamente, a transformar radicalmente la sociedad, a cambio de derechos que se plasman en las constituciones sociales del siglo XX.
En dicho marco, veamos los procesos de reformas y contrarreformas, entendidos como ajustes de la regulación laboral y, sobre todo, del poder.